As tolas que non o eran. Mulleres no manicomio de Conxo 1885-1936
- bajoinfinitasestrellas

- 8 ago
- 20 Min. de lectura
Actualizado: 10 ago

Autora: Carmen V. Valiña
(133 pp.) – Ed. GALAXIA, 2025
*(Siendo el Galego el idioma en que fue escrito el libro y que tengo la fortuna de conocer, en la primera parte de la publicación verás las líneas en él y a continuación, en Castellano)
Había uns días que vira o libro en redes e algo espertou en min ao deter a ollada na portada e nesas camas de hospital, tan brancas e, se cadra, frías e asépticas. Foi na Feira ENCAMIÑO que tiven a fortuna de conseguilo nunha das librarías que ofrecen títulos a vender. Comecei a lectura e non me foi posible deixala ata acabalo.
Forte e crúa e, ao mesmo tempo, delicada e considerada.

Tres citas no comezo fixéronme pensar, dar voltas sobre elas e un arrepío de aberta realidade calou en min. Déixovos a continuación unha delas.
"Para a sociedade o que importa non é que haxa tolos, é que non se vexan." (Concepción Arenal).
Quería saber delas, desas mulleres que se agochan tralo título e foi así que lin e volvín ler o limiar para meterme de cheo na intención da autora deste ensaio.
"A historia da loucura é un relato que a miúdo se escribiu coa letra da medicina. Aséptica, supostamente obxectiva, puramente descritiva en aparencia. Un devir entre diagnósticos e tratamentos, sen espazo para o persoal.
Pero, ¿que pasa cando a tolemia che mira aos ollos?
¿Que sucede cando atopas un arquivo en que as tolas tamén están, onde conseguiron deixar as súas pegadas e contar quen eran e por que remataran alí, aínda que fosen analfabetas? ¿Como non preguntarse se elas poderían ter sido ti, de teres nacido noutro tempo? ¿Non fere tanto ás veces a vida que todas sentimos que poderiamos tolear?
Isto non é un libro de historia ao uso. Ou, digamos, é un libro de historias en plural: as que nunca importaron.
A da túa avoa, a da miña bisavoa perdida na brétema do tempo, a memoria das tolas que non o foron, rachando as follas co único que non puideron quitarlles naquel manicomio: a coraxe para berrar que a historia non sempre é como nola contan.
Este é un libro militante porque nace da periferia que habito e me habita: non é só un libro sobre un manicomio esquecido nunha Galicia esquecida; é o relato das esquecidas entre as esquecidas, por mulleres e por tolas.
As internas no manicomio de Conxo entre 1885 e 1936 tiñan todos os ingredientes que condenan unha persoa á marxe: mulleres, tolas, aldeás, pobres, analfabetas.
Pero as súas historias clínicas, os informes familiares e os obxectos gardados con descoido teñen a potencia do fondamente humano: é a subversión de Amalia fumando cigarros rubios no vapor Habana que a traía de volta á casa cambiando Cuba por Ourense; a carta atravesada pola tenrura que María envía á súa filla Joaquinita o 26 de xullo de 1932, despois dun Nadal e unha primavera no inferno: "Eu sigo ben. Joaquinita, sé boíña, e xa sabes que che quero moito". E, tamén, a mirada sen esperanza dende a foto de carné de Elena, a quen imaxinas amasando as túas mans de neta e o pan da mañá, e non traballando no costureiro dun manicomio.
Nas palabras, nos silencios, nas imaxes de cada unha destas mulleres emerxe un escintileo que nos interpela:
Estou aquí e quero que me escoites.
Na historia dos feitos grandilocuentes que nos ensinaron na escola non ten cabida o detalle, pero na capotiña que Carmen teceu para a boneca da súa filla agóchanse mundos aos que non atende ningún documento oficial. "A marxe sabe o que o centro esquece, seguramente porque a memoria é poder do vencido", dicía Reyes Mate, e eu non podo estar máis de acordo (Reyes Mate, 2008).
Mais, ¿serve de algo a memoria cando os que padeceron o esquecemento xa non están para contalo? Amalia, María, Carmen e todas as "tolas" que aparecen nestas páxinas deixaron de existir hai moito tempo, pero o que nos dixeron cambia a historia, porque esa historia, non nos enganemos, non se compón unicamente de feitos: baixo a superficie do que aconteceu porque alguén o contou, está o que non chegou a ser, o fracasado, o rexeitado, o ausente. Ao teren sido desterradas do relato, revélannos outro, o que nacía da loucura e a marxinación." (As tolas que non o eran, páxinas 12 e 13).
"Conxo foi a maior institución mental do noroeste peninsular ata ben entrado o século XX, e o único caso en toda España de hospital psiquiátrico propiedade directa da Igrexa. No centro entraron, e en moitos casos terminaron os seus días, unha maioría de mulleres analfabetas, procedentes do rural, que non coñeceran máis que miseria e que, dun xeito ou doutro, non encaixaban co que se agardaba delas naquela Galicia que se despedía do século XIX e entraba no XX sen grandes cambios na súa estrutura social e na súa situación de marxinación.
Ata que Conxo foi fundado en 1885, cárceres, asilos e pequenos hospitais locais recluían as tolas galegas mentres agardaban polo seu traslado a Valladolid, o manicomio máis próximo. Un desterro de meseta e soidade, tan lonxe do orballo que caía na vila, das rubias camiñando ao teu lado unha tarde de primavera na aldea. Cando Conxo foi creado, a selección pasou de xeográfica a económica: en primeira clase, os internos dispoñían de cuarto independente, grande, luminoso, aireado e cun servizo especial de comidas que incluía cocido, tres pratos, sobremesa e ata chocolate. A comida íase reducindo conforme o facía o pagamento mensual, ata chegar ás escalas máis baixas, os recollidos polas deputacións provinciais despois de acreditaren, inscrición en lista mediante, a súa condición de pobres de solenidade. Porque a loucura, por suposto, tamén entende de clases.
No cuestionario de entrada, ás mulleres facíanselles preguntas tan afastadas da súa realidade como o estaba aquel manicomio ao que chegaran sen saber por que. Tan preto de Compostela e tan lonxe do universo onde foran criadas. Complicado sinalar os puntos cardinais cando todo o mundo che di que perdiches o norte. Imposible dividir 6 entre 2 se nunca fuches á escola. ¿Onde pasaches a última Noiteboa cando a túa cea do 24 de decembro foi, coma cada ano, miserenta? ¿Como saber en que época do ano estamos se, detrás dos muros dun manicomio, sempre é inverno?
A España de finais do século XIX e inicios do XX, a época en que viviron as internas que habitan estas páxinas, ofreceu a algunhas mulleres o brillo enganoso e fráxil da liberdade acabada de estrear. Era unha liberdade con sabor a cidade; a mozas que cortaban o pelo e a saia, que traballaban como oficinistas, que fumaban e eran vangarda dun futuro que, nas vilas e aldeas, nin se quera se intuía." (Ibid, páxinas 14, 15 e 16).
Tralo limiar que fai pensar e repensar, que abre feridas e tenta rescatar do esquecemento, da inxustiza e incluso da xenreira, todo eso que aconteceu e non tivo que ter pasado nunca; veñen 13 capítulos e un epílogo. Cada un dos capítulos analiza un dos "válidos" para aqueles tempos, motivos para teren sido internadas. Neles historias de historias, mulleres que viron truncadas as súas vidas, nomes e apelidos, circunstancias, sufrimentos...
Abre cada un dos capítulos unha estrofa dunha cantiga popular, dun poema... da nosa benquerida herdanza, do noso folclore, as nosas tradicións e a inmensa sabedoría que nelas se agocha.
Por non desvelar moito e non entrar nas vidas, dalgúns deles darei algún dato e o que si, agardando non deixar ningún, enumerarei o nome delas, das verdadeiras protagonistas para unirme ao sentimento de Carmen V. Valiña que con tanto tacto e coidada documentación aloumiña
"A TOLA QUE NON O ERA"
"As historias clínicas comezan a utilizarse fundamentalmente a partir do século XIX, como unha maneira de consignar por escrito a evolución de cada enfermo. Moitas das conservadas en Conxo constan apenas dun par de liñas, un par de feitos como moito ao longo dunha vida." (Ibid., páxina 20)
Carmen P., Aurelia, Juana L., Vicenta R.R., Herminia, Amparo D.V., Carmen C.M. e Carmen P.P.
"ESAS HISTÉRICAS INSOPORTABLES"
"Curiosa enfermidade a histeria, que foi case na súa totalidade feminina durante o XIX e, co cambio de século, comeza a desaparecer dos expedientes médicos ata non volver a ser así nomeada. Curioso que dúas palabras manuscritas en tinta conten tanto sobre como se organizaba o universo en que Dolores nacera: loucura histérica. Hoxe diranche que tes síndrome de conversión ou trastorno de personalidade múltiple. Pero non esquezamos a potencia da palabra orixinal, porque ¿a que muller non nos chamaron histérica cando un día berramos, cando tiramos cousas, cando rachamos papeis e marchamos da casa?
¿Pode un diagnóstico psiquiátrico seguir marcando as que somos irreverentes, as que falamos cando non procede, rimos demasiado alto ou imos demasiado lonxe?
A histeria sempre se axustou aos modos de pensamento dominante, ás preocupacións de cada momento. Unha enfermidade de orixe sexual e especificamente feminina, propia dun corpo e dunha mente defectuosos. A enfermidade das mulleres extravagantes que se negaban a ser o que se agardaba delas." (Ibid., páxina 32).
Dolores, Carmen C., Remedios A., Teresa, María del Pilar S. e Encarnación H.
"AQUELES FILLOS QUE NOS TOLEARON"
"Era o século XIX o tempo da maternidade obrigada. Se hoxe en día as mulleres seguimos sendo xulgadas cando decidimos ser nais, sufrimos se o desexamos e non podemos ou somos cuestionadas por ter un só fillo, naquel século unha muller sen descendencia era moito máis que un obxecto de críticas: supoñía un desaxuste na orde establecida, un elemento de sospeita e reprobación.
Pero, mesmo se a maternidade chegaba, estaba en moitos casos lonxe da idealización da nai abnegada: a miúdo a miseria acompañaba os primeiros gateos. Ter un fillo non era para moitas labregas unha bendición, senón todo o contrario.
E nese espazo do incómodo é onde emerxe a loucura puerperal. Como sucedía coa histeria, a loucura puerperal, lonxe de ser unha clasificación diagnóstica inocente (ningunha o é), era filla do seu tempo. O tempo eran os inicios do século XX e unha sociedade europea, polo menos no ámbito urbano, onde a muller tiña unha crecente visibilidade pública, sacudindo así os cimentos dunha tradición para a que idealmente debería ser só nai e esposa," (Ibid., páxinas 37 e 38).
Amalia C., Elvira R. G., María Dolores S. e Ángela C.
"PAI, DÁME VIÑO"
"O alcol fora unha marca de marxinación e reclusión para moitas mulleres dende ben antigo, pero na década dos anos trinta do século XX, unha nova adicción comeza a ser a causa do internamento psiquiátrico dalgunhas delas: a morfina. Coa Revolución Industrial, a oferta desta droga multiplicouse e púxoa ao alcance das clases populares. E, aínda que en certos contextos moi restrinxidos pasou a ser un hábito social durante un curto período de tempo, pronto se asociaría con modelos de feminidade diverxente que conviña controlar. Cando o doutor César Juarros publica en España El hábito de la morfina (clínica y terapéutica), na década dos trinta, xa estaba claro que esta substancia pasara de ser un produto de consumo socialmente aceptado en determinados sectores a converterse nunha perigosa adicción que conviña tratar dende o punto de vista médico.
O primeiro ingreso feminino en Conxo asociado á morfina produciuse nesas datas. " (Ibid., páxina 48).
Rosa R. L., María del Carmen V., Amalia T.P., Consuelo G. G. e Dolores G.
"SABES QUE TES UN FILLO... E NIN O APELIDO LLE VÉS DAR"
"Todas as mulleres tiñan que ser nais. Pero, ¡ai dos pais!
Para os que non recoñecían os fillos non había sanción social: ¿Como demostrar que aquel neno era seu? E, aínda que tivese a súa mesma cara, o seu mesmo pelo, os seus mesmos ollos, ¿por que te deitaches cun home co que non estabas casada?
O custo psicolóxico para as nais solteiras non proviña unicamente da inevitable tristeza de se veren rexeitadas por aqueles cos que compartiran intimidade; procedía, aínda máis, da dolorosa certeza de saberen que xa nada, nunca, sería igual para elas." (Ibid., páxina 51).
Rosario R. R., Manuela C. C. e Carmen F. G.
"Curioso que aquelas imaxes que serviron para controlala, para dicirnos: 'mirade, isto é unba tola', sirvan agora para imaxinar a dor daquela ferida e das que viñeron.
O modelo de arquivo que se seguiu nos manicomios a partir de imaxe fotográfica dende a década de 1850 era unha parte máis do proceso administrativo, da pesada burocracia que controlaba os individuos dentro do espazo da tolemia. Así se facía tamén cos criminais: categorías sociais excluídas, marxinais, un elemento máis xunto ao número de expediente, incluído de maneira rutineira e desapaixonada. O rostro como obxecto de observación máis ou menos irrelevante, exposto á mirada experta dun doutor. Unha fotografía en soidade, para ser observada en soidade. Unha fotografía que nunca colgaría na parede dun fogar feliz.
E, non obstante, atopar esas mulleres que nos miran dende as imaxes de carné do seu expediente axuda a res-tituírlles a individualidade que lles foi negada cando entraron no manicomio, a imaxinar como tería sido a solución de sosa sobre a cara de Carmen, como sería aquilo de verse no espello con outro rostro, quen a tería atendido cando se produciu o accidente, se é que alguén o fixo." (Ibid., páxina 55).
"CANDO UNHA VIOLACIÓN ERA UN SUSTO"
María L. S., Consuelo R. M., Estrella G. P., María Consuelo c., María P. A., e María Luciana P. S.
"NENAS, NON VOS FIEDES DOS HOMES"
"O manicomio era o lugar perfecto ao que ser enviada cando querían desfacerse de ti. O espazo idóneo para as fillas díscolas, as viúvas das que a familia non se quería facer cargo e as esposas que reclamaban o seu sitio." (Ibid., páxina 69).
Juana P. G., María G. R., Esperanza P. R. e María del Carmen B.
"VIÚVAS DE VIVOS"
Genoveva V. P., Antonia A. D., e Matilde V. C.
"SINATURA DO TITULAR: NON SABE"
Amelia G. C., Mercedes R. A., Antonia G. P. e María B. R.
"COMO ESTÁN TAN LONXE NON VEÑEN VERME"
Mercedes M. A., Carmen C. A., Lucía F. G., María G. S., María de las Mercedes G. L., Elena N. F., e Mercedes M.
"AS TOLAS QUE MATARON"
"Crime e enfermidade mental teñen estado estreitamente relacionados. A atribución da tolemia a un crime era unha maneira de poñer de manifesto a relevancia do poder psiquiátrico para evitarlle á sociedade os males que unha persoa desequilibrada podería ocasonar nela." (Ibid., páxina 113).
Teresa, Rosalía N., e Josefa M.
"TOLAS DE MISERIA"
"Os primeiros casos eran os menos habituais: nas familias con recursos, a tolemia ocultabase en sanatorios e clínicas privadas. Pero, para as tolas de miseria e abusos, non cabía outra opción que Conxo. A tolemia, por suposto, tamén entendía de clases. Os ateigados corredores aos que nunca chegaron o cocido nin o chocolate foron, na súa inmensa maioría, para mulleres humildes coma María.
Ou coma Josefa L. L., que nos observa con mirada ausente dende a foto de carné da súa historia clínica.... " (Ibid., páxina 120).
María R. R e Josefa L. L
"ANDA E VAI POLO MUNDO"
Concepción V., Josefa C. M., María de los Dolores C. A., Carmen S. S., e Manuela N.
"EPÍLOGO. ¿DE VERDADE CHE PAREZO UNHA TOLA?"
....
Unha lectura certamente recomendable para non esquecer, para non esquecelas.
Encantoume o estilo da autora que cunha visión precisa foi clasificando todo, ordeando polo que certamente foron os verdadeiros diagnósticos, segundo a miña opinión. Confeso abertamente que algunhas das vidas que aquí se recollen fixeron brotar bágoas de dor e impotencia, silenciaron ruidos e metéronme no meu interior coma única maneira de poder sobrevivir ao que delas se conta.
........................................................PUBLICACIÓN EN CASTELLANO............................................
Hacía unos días que había visto el libro en redes y algo se despertó en mí al detener la mirada en la portada y en esas camas de hospital, tan blancas y, quizás, frías y asépticas. Fue en la Feira ENCAMIÑO que tuve la fortuna de conseguirlo en una de las librerías que ofrecen títulos a vender. Comencé la lectura y no me fue posible dejarla hasta acabarlo.
Fuerte y cruda y, al mismo tiempo, delicada y considerada.
Tres citas al comienzo me hicieron pensar, dar vueltas sobre ellas y un escalofrío de abierta realidad caló en mí. Os dejo a continuación una de ellas.
"Para la sociedad lo que importa no es que haya locos, es que non se vean." (Concepción Arenal).
Quería saber de ellas, de esas mujeres que se esconden tras el título y fue así que leí y volví a leer el limiar para meterme de lleno en la intención de la autora de este ensayo.
"La historia de la locura es un relato que a menudo se escribió con la letra da medicina. Aséptica, supuestamente objetiva, puramente descriptiva en apariencia. Un devenir entre diagnósticos y tratamientos, sin espacio para lo personal.
Pero, ¿qué pasa cuando la locura te mira a los ojos?
¿Qué sucede cuando encuentras un archivo en que las locas también están, donde consiguieron dejar sus huellas y contar quiénes eran y por qué acabaron allí, aunque fuesen analfabetas? ¿Cómo no preguntarse si elas podrían haber sido tú, de haber nacido en otro tiempo? ¿No hiere tanto a veces la vida que todas sentimos que podríamos enloquecer?
Este no es un libro de historia al uso. O, digamos, es un libro de historias en plural: las que nunca importaron.
La de tu abuela, la de mi bisabuela perdida en la niebla del tiempo, la memoria de las locas que no lo fueron, rompiendo las hojas con lo único que no pudieron quitarles en aquel manicomio: el coraje para gritar que la historia no siempre es como nos la cuentan.
Este es un libro militante porque nace de la periferia que habito y me habita: no es sólo un libro sobre un manicomio olvidado en una Galicia olvidada; es el relato de las olvidadas entre as olvidadas, por mujeres y por locas.
Las internas en el manicomio de Conxo entre 1885 e 1936 tenían todos los ingredientes que condenan a una persona al margen: mujeres, locas, aldeanas, pobres, analfabetas.
Pero sus historias clínicas, los informes familiares y los objetos guardados con descuido tienen la potencia de lo profundamente humano: es la subversión de Amalia fumando cigarros rubios en el vapor Habana que la traía de vuelta a casa cambiando Cuba por Ourense; la carta atravesada por la ternura que María envía a su hija Joaquinita el 26 de julio de 1932, después de una Navidad y una primavera en el infierno: "Yo sigo bien. Joaquinita, sé buena, e ya sabes que te quiero mucho". Y, también, la mirada sin esperanza desde la foto de carné de Elena, a quien imaginas amasando tus manos de nieta y el pan de la mañana, y no trabajando en el costurero de un manicomio.
En las palabras, en los silencios, en las imágenes de cada una de estas mujeres emerge un brillo que nos interpela:
Estoy aquí y quiero que me escuches.
En la historia de los hechos grandilocuentes que nos enseñaron en la escuela no tiene cabida el detalle, pero en la capotita que Carmen tejió para la muñeca de su hija se esconden mundos a los que non atiende ningún documento oficial. "El margen sabe lo que el centro olvida, seguramente porque la memoria es poder del vencido", decía Reyes Mate, y yo no puedo estar más de acuerdo (Reyes Mate, 2008).
Pero, ¿sirve de algo la memoria cuando los que padecieron el olvido ya no están para contarlo? Amalia, María, Carmen y todas las "locas" que aparecen en estas páginas dejaron de existir hace mucho tiempo, pero lo que nos dijeron cambia la historia, porque esa historia, no nos engañemos, no se compone únicamente de hechos: bajo la superficie de lo que aconteció porque alguien lo contó, está lo que no llegó a ser, lo fracasado, lo rechazado, lo ausente. Al haber sido desterradas del relato, nos revelan otro, el que nacía de la locura y la marginación." (As tolas que non o eran, páginas 12 y 13).
"Conxo fue la mayor institución mental del noroeste peninsular hasta bien entrado el siglo XX, y el único caso en toda España de hospital psiquiátrico propiedad directa de la Iglesia. En el centro entraron, y en muchos casos terminaron sus días, una mayoría de mujeres analfabetas, procedentes del rural, que no habían conocido más que miseria y que, de una manera o de otra, no encajaban con lo que se esperaba de ellas en aquella Galicia que se despedía del siglo XIX y entraba en el XX sin grandes cambios en su estructura social y en su situación de marginación.
Hasta que Conxo fue fundado en 1885, cárceles, asilos y pequeños hospitales locales recluían a las locas gallegas mientras esperaban por su traslado a Valladolid, el manicomio más próximo. Un destierro de meseta e soledad, tan lejos de la llovizna que caía en la ciudad, de las rubias caminando a tu lado una tarde de primavera en la aldea. Cuando Conxo fue creado, la selección pasó de geográfica a económica: en primera clase, los internos disponían de cuarto independiente, grande, luminoso, aireado e con un servicio especial de comidas que incluía cocido, tres platos, sobremesa y hasta chocolate. La comida se iba reduciendo conforme lo hacía el pago mensual, hasta llegar a las escalas más bajas, los recogidos por las diputaciones provinciales después de acreditar, inscripción en lista mediante, su condición de pobres de solemnidad. Porque la locura, por supuesto, también entiende de clases.
En el cuestionario de entrada, a las mujeres se les hacían preguntas tan alejadas de su realidad como lo estaba aquel manicomio al que habían llegado sin saber por qué. Tan cerca de Compostela y tan lejos del universo donde habían sido criadas. Complicado señalar los puntos cardinales cuando todo el mundo te dice que perdiste el norte. Imposible dividir 6 entre 2 si nunca fuiste a la escuela. ¿Dónde pasaste la última Nochebuena cuando tu cena del 24 de diciembre fue, como cada año, miserable? ¿Cómo saber en qué época del año estamos si, detrás de los muros de un manicomio, siempre es inverno?
La España de finales del siglo XIX e inicios del XX, la época en que vivieron las internas que habitan estas páginas, ofreció a algunas mujeres el brillo engañoso y frágil de la libertad acabada de estrenar. Era una libertad con sabor a ciudad; a mozas que se cortaban el pelo y la falda, que trabajaban como oficinistas, que fumaban y eran vanguardia de un futuro que, en los pueblos y aldeas, ni siquiera se intuía." (Ibid, páginas 14, 15 y 16).
Tras el prólogo que hace pensar y repensar, que abre heridas e intenta rescatar del olvido, de la injusticia e incluso de la rabia, todo eso que ocurrió y no debía haber pasado nunca; vienen 13 capítulos y un epílogo. Cada uno de los capítulos analiza uno de los "válidos" para aquellos tiempos, motivos para haber sido internadas. En ellos historias de historias, mujeres que vieron truncadas sus vidas, nombres y apellidos, circunstancias, sufrimientos...
Abre cada uno de los capítulos una estrofa de una canción popular, de un poema... de nuestra bienquerida herencia, de nuestro folclore, nuestras tradiciones y la inmensa sabiduría que en ellas se esconde.
Por no desvelar mucho y no entrar en las vidas, de algunos de ellos daré algún dato y lo que sí, esperando no dejar ninguno, enumeraré el nombre de ellas, de las verdaderas protagonistas para unirme al sentimiento de Carmen V. Valiña que con tanto tacto e cuidada documentación acaricia.
"LA LOCA QUE NO LO ERA"
"Las historias clínicas comienzan a utilizarse fundamentalmente a partir del siglo XIX, como una manera de consignar por escrito la evolución de cada enfermo. Muchas de las conservadas en Conxo constan apenas de un par de líneas, un par de hechos como mucho a lo largo de una vida." (Ibid., página 20)
Carmen P., Aurelia, Juana L., Vicenta R.R., Herminia, Amparo D.V., Carmen C.M. e Carmen P.P.
"ESAS HISTÉRICAS INSOPORTABLES"
"Curiosa enfermedad la histeria, que fue casi en su totalidad femenina durante el XIX y, con el cambio de siglo, comienza a desaparecer de los expedientes médicos hasta no volver a ser así nombrada. Curioso que dos palabras manuscritas en tinta cuenten tanto sobre cómo se organizaba el universo en que Dolores había nacido: locura histérica. Hoy te dirían que tienes síndrome de conversión o trastorno de personalidad múltiple. Pero no olvidemos la potencia de la palabra original, porque ¿a qué mujer no nos llamaron histérica cuando un día gritamos, cuando tiramos cosas, cuando rasgamos papeles y nos marchamos de casa?
¿Puede un diagnóstico psiquiátrico seguir marcando a las que somos irreverentes, a las que hablamos cuando no procede, reímos demasiado alto o vamos demasiado lejos?
La histeria siempre se ajustó a los modos de pensamiento dominante, a las preocupaciones de cada momento. Una enfermedad de origen sexual y específicamente femenina, propia de un cuerpo y de una mente defectuosos. La enfermedad de las mujeres extravagantes que se negaban a ser lo que se esperaba de ellas." (Ibid., página 32).
Dolores, Carmen C., Remedios A., Teresa, María del Pilar S. e Encarnación H.
"AQUELLOS HIJOS QUE NOS VOLVIERON LOCAS"
"Era el siglo XIX y tiempo de la maternidad obligada. Si hoy en día las mujeres seguimos siendo juzgadas cuando decidimos ser madres, sufrimos si lo deseamos y no podemos o somos cuestionadas por tener un solo hijo, en aquel siglo una mujer sin descendencia era mucho más que un objeto de críticas: suponía un desajuste en el orden establecido, un elemento de sospecha y reprobación.
Pero, incluso si la maternidad llegaba, estaba en muchos casos lejos de la idealización de madre abnegada: a menudo la miseria acompañaba los primeros pasos. Tener un hijo no era para muchas campesinas una bendición, sino todo lo contrario.
Y en ese espacio de lo incómodo es donde emerge la locura puerperal. Como sucedía con la histeria, la locura puerperal, lejos de ser una clasificación diagnóstica inocente (ninguna lo es), era hija de su tiempo. El tiempo eran los inicios del siglo XX y una sociedad europea, por lo menos en el ámbito urbano, donde la mujer tenía una creciente visibilidad pública, sacudiendo así los cimentos de una tradición para la que idealmente debería ser sólo madre y esposa," (Ibid., páginas 37 y 38).
Amalia C., Elvira R. G., María Dolores S. e Ángela C.
"PAPÁ, DAME VINO"
"El alcohol había sido una marca de marginación y reclusión para muchas mujeres desde bien antiguo, pero en la década de los anos treinta del siglo XX, una nueva adicción comienza a ser la causa del internamiento psiquiátrico de algunas de ellas: la morfina. Con la Revolución Industrial, la oferta de esta droga se multiplicó y la puso al alcance de las clases populares. Y, aunque en ciertos contextos muy restringidos pasó a ser un hábito social durante un corto período de tiempo, pronto se asociaría con modelos de feminidad divergente que convenía controlar. Cuando el doctor César Juarros publica en España El hábito de la morfina (clínica y terapéutica), en la década de los treinta, ya estaba claro que esta substancia había pasado de ser un producto de consumo socialmente aceptado en determinados sectores a convertirse en una peligrosa adicción que convenía tratar desde el punto de vista médico.
El primer ingreso femenino en Conxo asociado a la morfina se produjo en esas fechas. " (Ibid., página 48).
Rosa R. L., María del Carmen V., Amalia T. P., Consuelo G. G. e Dolores G.
"SABES QUE TIENES UN HIJO... Y NI EL APELLIDO LE VIENES A DAR"
"Todas las mujeres tenían que ser madres. Pero, ¡ay de los padres!
Para los que no reconocían a los hijos no había sanción social: ¿Cómo demostrar que aquel niño era suyo? Y, aunque tuviese su misma cara, su mismo pelo, sus mismos ojos, ¿por qué te acostaste con un hombre con el que no estabas casada?
El coste psicológico para las madres solteras no provenía únicamente de la inevitable tristeza de verse rechazadas por aquellos con los que habían compartido intimidad; procedía, aún peor, de la dolorosa certeza de saber que ya nada, nunca, sería igual para ellas." (Ibid., página 51).
Rosario R. R., Manuela C. C. e Carmen F. G.
"Curioso que aquellas imágenes que habían servido para controlarla, para decirnos: 'mirad, esto es una loca', sirvan ahora para imginar el dolor de aquella herida y de las que vinieron.
El modelo de archivo que se siguió en los manicomios a partir de imagen fotográfica desde la década de 1850 era una parte más del proceso administrativo, de la pesada burocracia que controlaba los individuos dentro del espacio de la locura. Así se hacía también con los criminales: categorías sociales excluidas, marginales, un elemento más junto al número de expediente, incluido de manera rutinaria y desapasionada. El rostro como objeto de observación más o menos irrelevante, expuesto a la mirada experta de un doctor. Una fotografía en soledad, para ser observada en soledad. Una fotografía que nunca colgaría en la pared de un hogar feliz.
Y, no obstante, encontrar esas mujeres que nos miran desde las imágenes de carné de su expediente ayuda a restituirles la individualidad que les fue negada cuando entraron en un manicomio, a imaginar cómo habría sido la solución de sosa sobre la cara de Carmen, como sería aquello de mirarse en el espejo con otro rostro, quien la habría atendido cuando se produjo el accidente, si es que alguien lo hizo." (Ibid., página 55).
"CUANDO UNA VIOLACIÓN ERA UN SUSTO"
María L. S., Consuelo R. M., Estrella G. P., María Consuelo C., María P. A., e María Luciana P. S.
"NIÑAS, NO OS FIEIS DE LOS HOMBRES"
"El manicomio era el lugar perfecto al que ser enviada cuando querían deshacerse de ti. El espacio idóneo para las hijas díscolas, las viudas de las que la familia no se quería hacer cargo y las esposas que reclamaban su sitio." (Ibid., página 69).
Juana P. G., María G. R., Esperanza P. R. e María del Carmen B.
"VIUDAS DE VIVOS"
Genoveva V. P., Antonia A. D., e Matilde V. C.
"FIRMA DEL TITULAR: NO SABE"
Amelia G. C., Mercedes R. A., Antonia G. P. e María B. R.
"COMO ESTÁN TAN LEJOS NO VIENEN A VERME"
Mercedes M. A., Carmen C. A., Lucía F. G., María G. S., María de las Mercedes G. L., Elena N. F., e Mercedes M.
"LAS LOCAS QUE MATARON"
"Crimen y enfermedad mental han estado estrechamente relacionados. La atribución de la locura a un crimen era una manera de poner de manifiesto la relevancia del poder psiquiátrico para evitarle a la sociedad los males que una persona desequilibrada podría ocasonar en ella." (Ibid., página 113).
Teresa, Rosalía N., e Josefa M.
"LOCAS DE MISERIA"
"Los primeros casos eran los menos habituales: en las familias con recursos, la locura se ocultaba en sanatorios y clínicas privadas. Pero, para las locas de miseria y abusos, no cabía otra opción que Conxo. La locura, por supuesto, también entendía de clases. Lo llenos pasillos a los que nunca llegaron el cocido ni el chocolate fueron, en su inmensa mayoría, para mujeres humildes como María.
O com Josefa L. L., que nos observa con mirada ausente desde la foto de carné de su historia clínica.... " (Ibid., página 120).
María R. R e Josefa L. L
"ANDA E VE POR EL MUNDO"
Concepción V., Josefa C. M., María de los Dolores C. A., Carmen S. S., e Manuela N.
"EPÍLOGO. ¿DE VERDAD TE PAREZCO UNA LOCA?"
....
Una lectura cIertamente recomendable para no olvidar, para no olvidarlas.
Me encantó el estilo de la autora que con una visión precisa fue clasificando todo, ordenando por lo que ciertamente fueron los verdaderos diagnósticos, según mi opinión. Confieso abiertamente que algunas de las vidas que aquí se recogen me hicieron brotar lágrimas de dolor e impotencia, silenciaron ruidos y me metieron en mi interior como única manera de poder sobrevivir a lo que de ellas se cuenta.


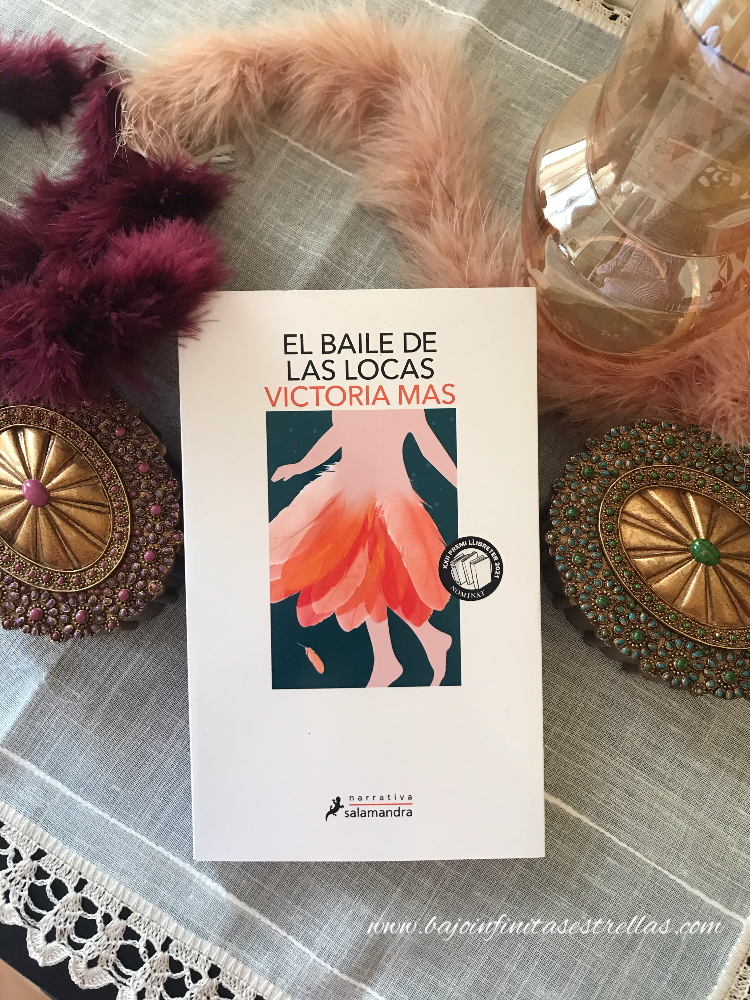
Comentarios